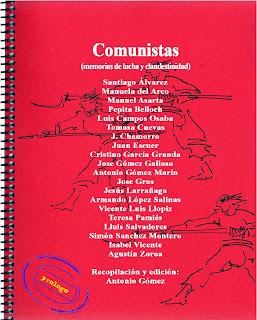Rodeados por el
latinajo “EXURGE DOMINE ET JUDICA CAUSAM TUAM. PSALM.73″ (“Álzate, oh Dios, a defender tu causa. Salmo
73”), tres símbolos gráficos adornan el escudo de la Santa Inquisición,
gloria y prez de una de las dos Españas y tormento de la otra: una espada a la
derecha, para acabar con los enemigos, una rama de olivo al otro lado, para
recibir a los arrepentidos, y en el medio, una Cruz para todos. No hay que
hacerse cábalas, es la vieja ley del palo y la zanahoria.
Jamás debió
imaginar Gutenberg que aquel invento
suyo que había permitido en 1449 la impresión del primer libro tipográfico de
Occidente pudiera servir para otra cosa que para difundir en honor de Dios las
ideas de la Santa Iglesia de Roma (y a más, alcanzar personalmente honores y
riquezas). Ni asomo de pensamiento de que su prensa y tipos móviles pudieran
utilizarse también para difundir el mal de la heterodoxia, la herejía, la
inmoralidad y el pecado. Pero el invento se le escapó de las manos. No cayó en
que lo inicialmente benéfico, o tenido como tal por unos cuantos, pueda acabar
convertido en invento demoniaco, contra el que hay que luchar sin respiro con
uñas y dientes, pues, sabido es, que en esa batalla nos van la salvación eterna
o las llamas del infierno, según decidamos aceptar, sumisos, la rama de olivo,
o enfrentarnos, rebeldes, a la espada.

Las primeras imprentas
de los siglos XV y XVI, dependientes en un principio de universidades y otros
centros religiosos o reales, se convirtieron muy pronto en meras empresas
privadas que, como correspondía a esa condición, buscaron el beneficio
económico como principal objetivo. Así fue que al poco percibieron los
empresarios impresores que podían aumentar sus cuotas de mercado (aunque ese
concepto tan actual no se formulara entonces ni en lema latino), y en escaso
tiempo pasaron a publicar no sólo los encargos eclesiales, sino toda la
variedad de materiales literarios que escribían desde siempre los más distintos
autores y que comenzaban a demandar con insistencia la reducida pero creciente
cantidad de ciudadanos alfabetizados de la época, no todos ya curas o nobles.
Entre esas demandas figuraban novelas picarescas, versos alegres y cáusticos o
ensayos considerados heterodoxos y heréticos por papas, prelados y reyes, que
pronto comenzaron a salir en cantidad de las prensas.
Al público
lector le encantaban los nuevos géneros, pero para el poder eclesial y político
resultaban libros peligrosos, porque, como escribió con clara lucidez Luis Vives, probablemente el más
importante humanista del Renacimiento español, en carta a Erasmo de Rotterdam en 1526: “si
los leen muchos, como me dicen que pasa, quitará a los frailes mucho de su
antigua tiranía”. Y quitar tiranía a los frailes era socavar las bases del
sistema, reivindicar el conocimiento, abrir la discusión y sembrar la duda.
Había que ponerle coto al abuso y se creó la censura, compañera inseparable
desde entonces de la letra impresa, pulso eterno entre la libertad y la
tiranía.

Llegados a este
punto permítaseme regresar por un par de párrafos a los Reyes Católicos, que en tema tan sustancial también hicieron su
aportación personal a la historia. Ellos fueron quienes establecieron mediante
una pragmática, el ocho de julio de 1502, la primera disposición que castigaba
la impresión de libros sin autorización previa, aunque ya antes habían acudido
a métodos más expeditivos, que no se dejarían de utilizar en siglos, como la
quema pública, tras la conquista de Granada, de ejemplares del Corán, muchos de ellos de singular
belleza según las crónicas. No obstante, no seamos ingenuos, no fue sólo la
reconocida fe en la grandeza del dios cristiano de los monarcas lo que provocó
estas medidas incendiarias y censoras, que llegaron, sobre todo, por razones de
estrategia política. Isabel y Fernando estaban llevando a España del Medievo al
mundo moderno, bien es verdad que a sangre y fuego, y mantener lo que ya habían
conseguido, como plataforma para culminar sus ambiciones expansionistas, tenía
sus exigencias.
En los libros
escolares se glorifica a aquellos Isabel
y Fernando del tanto monta, monta
tanto, como los unificadores de España y los forjadores del Imperio. Y no
faltan datos históricos que lo confirmen, aunque no todos resulten
glorificadores de la pareja. Cierto es, que bajo su mandato, lo que nunca había
sido España, sino una complicada convivencia de reinos independientes y no
siempre bien avenidos, se convirtió en un territorio de administración única,
aunque compartida, y que expandieron su poderío hasta traspasar límites del
mundo entonces conocido, en un viaje imperial que tanto oro, honor y poder
reportó a los poderosos y tanta hambre, miseria y sangre costó a sus súbditos
de uno y otro lado del océano. También es cierto, y conviene recordarlo en
cuanto a valorar la santidad y ejemplaridad de los susodichos se refiere, que
todo ello se llevó a cabo con la espada por delante y la muerte, la tortura, el
exilio y le represión como método. Paradójicamente, la era moderna llegó a
España de la mano de la iniquidad política y la explotación económica e
imperial, y no de las nuevas ideas libertadoras y heterodoxas que a la larga
serían la principal característica de esa modernidad que se alumbró con el
Renacimiento.

Desde que los
dos adolescentes (ella tenía 18 años y él 17) se casaron en al Palacio de los
Viveros de Valladolid el 19 de octubre de 1469 y unieron bajo una corona
bicéfala los respectivos reinos de Castilla y Aragón, que ambos regentaban no
sin conflictos internos, la suya fue una voluntad de decidido expansionismo que
convirtió su reinado en un no vivir de constante ajetreo, guerras, problemas
económicos y conflictos religiosos. Ya acalladas las protestas de los nobles
catalanes y valencianos, conquistada Navarra, ampliado su poder a la Europa
mediterránea y el norte de África, el proceso expansivo culminó, como el
vértice de una pirámide, en 1492. Ese año se expulsó a los judíos, cerrando una
persecución interna de siglos, se acabó con la presencia musulmana en la
península con la conquista de Granada y se colocó un pie en América con el
primer viaje de Colon, que buscando las Indias se dio de bruces con las futuras
Antillas. Los Reyes ya tenían en sus manos lo que ansiaban desde su ventajosa
unión matrimonial, un verdadero Imperio. Ahora había que gobernarlo, y para
ello necesitaban una ideología férrea y unificadora, el catolicismo, y una
falta absoluta de oposición o enfrentamiento interno, única forma de mantener
el poder autoritario sobre el inmenso territorio que habían conquistado. La
fusión del aparato represor del Estado totalitario con la argamasa ideológica
que aportaba la iglesia romana resultó ser el sistema ideal para los siglos de
consolidación del imperio que estaban a punto de llegar.

Aunque existan antecedentes
franceses que se remontan al siglo XII, cuándo se utilizó para combatir la
herejía albigense, La Inquisición no llegó a España hasta que en 1478 los Reyes Católicos, principalmente Isabel,
la ideóloga de la pareja, que había sido convencida de la utilidad de su
implantación por el dominico sevillano Alonso
de Hojeda, se lo pidieron a Roma, que dio su beneplácito el 14 de noviembre
de aquel mismo año. Todo el poder quedaba así en manos de los monarcas, quienes
tenían la exclusiva competencia de nombrar a los inquisidores y con ella la de
controlar toda la estructura ideológica y represiva.
En un principio,
el tribunal político-religioso se estableció tan sólo en Córdoba y Sevilla,
donde el ya mentado Alonso de Hojeda
desató una dura persecución contra los conversos judaizantes que creía haber
detectado entre la población, lo que condujo, apenas dos años después de
fundarse la institución, el 6 de febrero de 1481, al primer auto de fe de la
historia española, que acabó con la quema en la hoguera de seis personas vivas.
Desde entonces, y hasta que desapareció oficialmente nada menos que en 1834,
pero especialmente en los siglos XVI y XVII, La Inquisición constituyó la
primera policía política de España, que a través de su doble estructura
política y religiosa investigó, detuvo, juzgó, condenó y ejecutó a quienes se
oponían al poder absoluto de la monarquía, ponían en duda su ideología
religiosa única (lo que suponía cuestionar el orden establecido), o simplemente
atentaban, aunque fuera ligeramente, contra su ortodoxia y principios morales.
Dentro de ella se instituyeron consejos especiales para la censura de libros,
formados tanto por clérigos como por seglares, siendo también el Santo Tribunal
el encargado de hacer cumplir las prohibiciones y castigar a los que se
atrevían a saltárselas.

Resulta
desazonador, aunque lógico, comprobar hoy en día de qué manera todas las
tiranías, sea la monarquía totalitaria de los Reyes Católicos y sucesores o la
dictadura franquista, han utilizado de manera similar a lo largo de la historia
la censura como forma de mantenerse en el poder, y cómo los métodos, los
protocolos, los criterios y la actividad de los censores cambiaron tan poco en
400 años.
El procedimiento
inquisitorial era minucioso e implacable. Los inquisidores establecían dos
categorías censoras: la prohibición absoluta y la “expurgación”, que no
consistía en otra cosa que en la obligación de eliminar del escrito original
las frases o párrafos que se habían considerado peligrosos. En esta última
categoría llegaría a ser incluido hasta “El
Quijote”, del que hubieron de suprimirse frases tan evidente ciertas, y
quizás por ello peligrosas, como aquella que aseguraba que “las obras de caridad que se hacen flojamente
no tienen mérito ni valen nada”.
Pero pese a todos
los reglamentos y ordenanzas, aún se
editaban y difundían textos prohibidos de manera más o menos clandestina, bien
imprimiéndolos sin pie de imprenta, bien importándolos de otros países o bien
sacándolos de herencias de bibliotecas, que se vendían a través de las llamadas
librerías “de muerto” o simplemente por los vendedores callejeros. Eliminar las
obras heréticas o licenciosas suponía poner en marcha un importante aparato
censor y represivo que tuvo su columna vertebral en la Inquisición y sus
terminales nerviosas en las parroquias de cada pueblo y en los propios vecinos,
que no dejaron en muchas ocasiones, fuera por razones de fe profunda, simple
miedo o egoístas intereses personales, de delatar a amigos o familiares
poseedores de libros heterodoxos o impuros.
El mecanismo
censor empezaba a funcionar en las mismas fronteras del Estado, situadas en los
entonces llamados puertos “marítimos” y “terrestres”, para impedir la entrada
de los textos perniciosos. Se controlaban las imprentas, cuidando que no
publicaran libros que no tuvieran la autorización correspondiente, y se ejercía
una férrea vigilancia sobre distribuidoras y librerías, a las que se
inspeccionaba al menos una vez al año, para comprobar que mantuvieran en orden
el obligado libro de existencias y que tuvieran en su poder la correspondiente
lista de libros prohibidos, de forma que no pudieran alegar ignorancia si se
encontraba alguno de ellos en las estanterías. Incluso se registraban
domicilios y bibliotecas privadas en busca de escritos diabólicos y
pecaminosos. Los ejemplares peligrosos encontrados en esas razias ya tenían
destino definido desde la pragmática de los Reyes Católicos de 1502: ser “quemados públicamente en la plaza de la
ciudad o villa o en el mismo lugar donde vendiese o los ovieses vendido”, y
las condenas para sus poseedores podían llegar a la de muerte, aunque parece
que no se conoce ninguna exclusivamente por esa causa.

Desde mediados
del siglo XVI, las obras prohibidas se empezaron a dar a conocer por medio de
listas, índices o libros, que convertidos en edictos inquisitoriales se
colgaban en las puertas de las iglesias y se difundían entre impresores,
distribuidores y libreros para su general conocimiento. En el de 1640,
elaborado por el inquisidor general Antonio
de Sotomayor, confesor real y arzobispo de Damasco, se concretaban y
categorizaban las razones para la prohibición de los libros, normas similares
por otro lado a las que se habían utilizado hasta entonces y a las que se
seguirían utilizando. Estos criterios sirven de alguna manera para comprender
hasta donde llegaba la mano de la censura y la simbiosis y connivencia entre
religión y poder que demuestra su simple enunciación. Eran 16 reglas, después
reducidas a cinco, con las que se clasificaban otros tantos grupos de libros
condenables: “1) Obras contrarias a la fe
católica escritas por heresiarcas y heterodoxos, así como las traducciones a
lenguas “vulgares” que tratan cuestiones de fe, la Santa Biblia o las obras de
controversia. 2) Obras de nigromancia o astrología o que fomenten la
superstición o las prácticas traumatológicas, aunque se autorizaban los
horóscopos. 3) Obras lascivas, corruptoras y de amores impropios, así como
cualquier representación deshonesta. 4) Obras publicadas sin nombre del autor o
del impresor y sin lugar o fecha de edición. 5) Obras o fragmentos de obras que
atenten contra el honor de los eclesiásticos y gobernantes, así como aquellas
que ataquen la autoridad del estamento eclesiástico y favorezcan la tiranía
bajo razón de Estado”.

Con tan amplio
abanico prohibitivo en su poder, los censores se aplicaron con saña a la labor,
y hay que reconocer que no se la cogieron con papel de fumar a la hora de
decidir lo que no se podía publicar, lo que se debía expurgar o lo que, una vez
impreso, debía ir a parar al fuego depurador. No es de extrañar que con la
rebelión protestante como principal problema político-religioso de Roma y el
Imperio Católico, los primeros en caer en la hoguera fueran los textos de Erasmo de Rotterdam (1467-1536),
inspirador de muchos de los principios de la escisión, y los del líder de la
escisión, el propio Lutero
(1483-1546), aunque también motivaran la ira del censor antecesores que habían
muerto hacia un siglo, como Jan Huss
(1370-1425), o, ya contemporáneos a los inquisidores, los discípulos Philipp Melanchthon (1497-1560), Uriko Zuinglio (1484-1531) o el más
conocido Calvino (1509-1564), entre
otros herejes de reconocido prestigio en la Europa del momento.
Pero no sólo de
disidencia política y religiosa se alimentaron las hogueras inquisitoriales,
sino también de los más variados géneros literarios en pleno proceso de
formación, sin parar mientes, incluso, en que hubieran sido escritos en tiempos
anteriores a la letra impresa, comenzando por los clásicos Luciano, Aristóteles, Demóstenes, Hipócrates, Séneca, Platón, Dante, al que se suprimieron versos de su obra magna, o Petrarca.

Libertinos, procaces y
deslenguados debieron parecerles a aquellos primeros censores “El Decamerón” de Boccacio (1313-1375), el “Coloquio
de las damas” de Aretino
(1492-1566), por no hablar ya de sus “sonetos lujuriosos”, auténticos versos
pornográficos que sólo verían la luz tras su muerte, y tan excesivamente
mundanos y carnales vieron los gargantuas y pantagrueles de Rabelais (1494-1553) como dubitativos y
faltos de entusiasmo los ensayos de Montaigne
(1533-1592) o caústicas las fábulas de La
Fontaine (1621-1695). Todos ellos fueron estigmatizados en las listas
inquisitoriales, en las que también aparece con singular insistencia cuanto
tuviera que ver con el conocimiento heterodoxo, las ciencias (fueran estas
matemáticas, astrológicas o médicas) y
todo aquello que condujera al posible lector a plantearse preguntas incómodas
en aquel mundo de respuestas exclusivas: Giordano
Bruno (1548-1600), que vio premiada su curiosidad y heterodoxia no sólo con
la prohibición de sus obra sino con la propia muerte en la hoguera, Descartes (1596-1650), Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1639), Pascal (1623-1662), Spinoza (1632-1677), y ya en pleno
siglo XVIII, Rousseau (1712-1778) o Voltaire
(1694-1778) formaron parte de los índices listas condenatorios. Un listado,
como se ve, que coincide nombre a nombre con el de la inteligencia humana.
Sin embargo, con
todo y el celo que pusieron los censores para impedir la contaminación
herética, librepensadora o inmoral de los autores y obras extranjeras, es en el
terreno de la literatura española donde los inquisidores aplicaron con mayor
ahínco su furor censor. De tal forma es así, que en aquellas listas colgadas en
las puertas de las iglesias o editadas en los libros correspondientes figura lo
más granado del pensamiento y la creación literaria del país, hasta constituir
su lectura un repaso a la mismísima historia de la literatura española.
Por ceñirnos tan
sólo a los siglos XVI y XVII --en los que la curiosidad intelectual y la
apertura del conocimiento despertados por el Renacimiento desembocaron en el
esplendor creativo del Siglo de Oro, en abierta contradicción con represión
inquisitorial de un Reino que consolidaba su Imperio no sin cruentas guerras
americanas y europeas-- el censo de prohibidos o expurgados es casi
inabarcable.
En tales
circunstancias parece lógico encontrar en las listas de la inquisición buena
parte del pensamiento moral, teológico o científico que se generó en esos años,
desde las obras de Juan de Valdez (1509-1541)
y su hermano Alfonso (1490-1534), al
que ser secretario y latinista oficial de Carlos
I no le protegió de acabar acusado de erasmista, estigma que también
persiguió a Juan de Vergara (1492-1557),
quien llegó a ser encarcelado en 1553. Los dos fray luises, el de León (1527 o 1528-1591) y el de Granada (1504-1566) también hubieron de
sufrir la furia inquisidora. El primero pagó con cuatro años de presidio el
atrevimiento de traducir el “Cantar de
los cantares” del hebreo y el segundo vio censurada sus “Guía de pecadores” y “Oración y meditación”. Similar suerte
tuvieron el médico Huarte de San Juan
(1529-1588), del que se prohibió su estudio sobre las relaciones entre el
cerebro y el entendimiento, que tocaba el tema de la inmortalidad del alma, Antonio de Lebrija (1441-1522) o Benito Arias Montano (1527-1598),
condenados por el tratamiento que ambos compartían sobre la autonomía de la
razón y la validez del método empírico como método científico.

La nómina de
represaliados, censurados y prohibidos es, como la sombra del ciprés, alargada:
Miguel Servet (1511-1553),
paradigmático ejemplo de curiosidad renacentista, que tanto estudió la
astronomía, la meteorología, la geografía o la jurisprudencia como la teología,
las matemáticas, la anatomía o la medicina, al que el atrevimiento de descubrir
el funcionamiento del sistema circulatorio y sus críticas al poder religioso le
condujeron dos veces a la hoguera: la primera en efigie por la inquisición
católica en 1551 y física y definitiva la segunda por la calvinista, que
también la había. Bernardo de Quirós
(1675-1710), que figuró en el Índice con todas sus obras, o Baltasar Gracián (1601-1658), que no
podía esperar clemencia para una obra a la que se atrevió a dar por título “El criticón”, también pagaron su osadía
intelectual.

La novela,
genero en formación que no alcanzaría la mayoría de edad hasta “El Quijote”, levemente expurgado, por
cierto, como ya hemos dicho, cayó bajo las garras censoras, que prohibieron
buena parte de las novelas de caballerías que tanto placer producían a las
menguadas masas lectoras del momento, comenzando por la originaria “Amadis de Gaula” y siguiendo por títulos
de gran éxito en su momento aunque hoy sólo conocidos por los expertos, como
fueron “El caballero de Febo”, “D. Oliveros de Castilla” o “Palmerín”. Suerte censora de la que no
se libró la literatura picaresca, del “Lazarillo
de Tormes” a “El Buscón”, de Quevedo, quien llegó a pedir
personalmente la retirada del libro para facilitar con esa claudicación que se
le permitiera publicar otros escritos y poemas igualmente cuestionados.
El teatro, que
además de leído podía ser representado, no se libró de los censores, y en sus
garras cayeron no ya sólo los pioneros Gil
Vicente (1465-1536?), Torres Naharro (1485?-1530), Juan de la Enzina
(1469-1529) o la mismísima “Celestina”,
sino que incluso acabaron en sus redes obras de los excelsos López de Vega (1562-1635), cuya “El divino africano” vio prohibidas las
representaciones y retirada la edición, Calderón
de la Barca (1600-1681), que tropezó con la iglesia, cual Sancho y el
ingenioso Hidalgo, con “Las órdenes
militares”, y Tirso de Molina
(1579-1648), que aún siendo fraile mercedario sufrió prohibición de escribir y
destierro, acosado por los enemigos políticos y literarios que su trabajo le
había acarreado.

En el contexto
de esta amplísima sangría de inteligencia, llama la atención, sin embargo, la
especial inquina censora que se cebó con la poesía, tal vez por la facilidad de
difusión popular que ofrecían las coplas, que por su facilidad de retención
podían ser repetidas por juglares y trovadores llegando así a un pueblo
analfabeto, pero no tonto. El “Cancionero
General”, antología de la poesía medieval que Hernando de Castillo recopiló y publicó en 1511, se vio reducido en
una de sus partes fundamentales, la dedicada a las “obras de burlas provocantes a risa”, consideradas excesivamente
obscenas para los castos ojos de los posibles lectores, que fueron censuradas
sin contemplaciones.

En similar
tesitura se encontraron nombres fundamentales de los orígenes de la lírica
española como el ya mentado Gil Vicente,
o los de Gonzalo de Berceo
(¿1196-1252), Juan Ruiz, Arcipreste de
Hita, (1284-1351), el Marqués de
Santillana (1398-1458), Jorge
Manrique (1440-1479), Vicente
Espinel (1550-1624), las “Coplas
satíricas de Mingo Revulgo” (1464) o el mallorquín Anselm de Turmeda (1352-1458), que acabaría convirtiéndose al islam
y muriendo en Túnez, autor de extraordinarios versos de una modernidad
sorprendente escritos en catalán y árabe, idioma en el que firmó como Abd-Al•lah at-Tarjuman.

El mismísimo Juan de la Cruz (1542-1591), que sería
santificado en 1726, no pudo evitar las censuras por su defensa de la reforma
teresiana, lo que le condujo al destierro y a la prohibición de sus obras,
contándose que ocasión hubo en la que debió tragarse literalmente sus poemas y
escritos para que no cayeran en manos inquisitoriales. No hablemos ya de Teresa
de Ávila, que a más de pensar lo hacía siendo, como era, mujer y monja.

A los tropiezos
de Quevedo con la censura ya nos
hemos referido, pero por la inquina con que le trataron merece cerrar este
párrafo su acérrimo enemigo, y también genial poeta, Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Extremista autor de algunos
de los poemas más bellos y oscuros de la literatura castellana y al mismo
tiempo de muchos de los más claros y sencillos, Gongora tuvo una vida agitada y
mísera durante la cual sufrió a menudo la condición de arruinado, llegando incluso
a montar, para intentar paliarla, una casa de juego en Madrid con la que sólo
consiguió aumentar sus deudas. A más de ello, no llegó a ver publicadas en
libro sus obras mientras vivió, lo cual no impidió el extenso conocimiento que
permitió la transmisión boca a boca o la inclusión en cancioneros y recopilaciones
clandestinas, realizadas con o sin su reconocimiento. Cuando tras su muerte las
recopilaron por primera vez en libro Juan
López Vicuña y, posteriormente, Gonzalo
de Hoces, fueron consideradas por el Santo Oficio “composiciones indecentes y llenas de inmundicias”, lo que condujo a
su prohibición hasta ser debidamente expurgadas.
Visto lo visto,
como bien escribió Luis Vives (1492-1540) en carta privada, aquellos fueron “tiempos difíciles en que no se puede hablar
sin callar en peligro”. Habría más.